
Así los llaman. Me refiero ―la duda ofende― a los miembros (no hay entre ellos miembras, se infringe la ley de igualdad, falla la cuota) de la selección nacional de fútbol. Han jugado bien ―lo reconozco― y sus modales han sido casi exquisitos, a diferencia de los que exhibían sus seguidores dentro y fuera del estadio, pero el heroísmo es otra cosa. Exige, por ejemplo, que sus protagonistas se enfrenten a la adversidad jugándose la vida y poniendo ésta al servicio de un bien superior que no redunde en beneficio de quien aspire a héroe. Ninguna de esas condiciones ―mínimas, inexcusables― concurre en este caso. Vi, a ráfagas, sin demasiado interés, porque el deporte me aburre y tenía, curándome en salud, un libro entre las manos, los dos últimos partidos de la Copa en cuestión, que ni sé cómo se llama (¿Champions, quizá? De ser así, ¿por qué no de Campeones?), y las reacciones de esos salvajes a los que llaman hinchas me avergonzaron. Más vergonzoso aún me pareció el zafarrancho de combate que a renglón seguido y durante más de veinticuatro horas de oprobio colectivo devastó el país. De todas las imágenes deplorables que las pantallas de televisión, inmisericordes, nos propinaron, y fueron muchas, ninguna rayó tan bajo, tan a ras de suelo y de la vergüenza propia y ajena, como la relativa a lo sucedido en los vestuarios donde nuestros jugadores celebraban el triunfo. Vi en ese momento, con las pupilas dilatadas por el estupor, el asco y la incredulidad, a varios jugadores ―el célebre Casillas, entre ellos― en ropa interior de horteras rematados. Marcaban paquete con repugnantes calzoncillos de espuma negra (ver para creer), esgrimían botellas de champán malo a gollete abierto, se rociaban los unos a los otros con la espuma que salía por él y se gastaban bromas pueblerinas de reclutas en la edad del pavo mientras los comentaristas y locutores de la tele ―iguales todos en eso― palmoteaban con ojos embobados de padres que perdonan las travesuras de su prole. Lo peor, en aquella apoteósica exhibición de zangolotinería y vulgaridad, eran los calzoncillos de espuma negra. ¿Ligarán con eso? ¿Los habrán heredado de quienes in illo témpore ―el del franquismo y el gol de Marcelino― los compraban en las rebajas de Sepu? ¿Veremos pronto a los chicos de Viena con sus habilidosos pies enfundados en calcetines rojigualdas? ¿Heroísmo? ¿Aquiles frente a Troya? ¿Hernán Cortés en Teotihuacán? ¿Los últimos de Filipinas? No, no. ¡Casillas en calzoncillos!
Estamos tocando fondo.
Arturo Pérez-Reverte




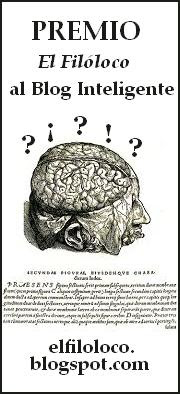



















No hay comentarios:
Publicar un comentario