
DIECIOCHO de los mártires beatificados ayer apenas habían inaugurado la juventud cuando el odio segó sus vidas: contaban entre dieciséis y diecinueve años. Podemos figurarnos cómo eran: muchachos ingenuos, rústicos, que no habían conocido otros paisajes que los del pueblo que los vio nacer y los que rodeaban el convento en el que habían ingresado; muy probablemente no hubiesen leído un periódico en su vida, desde luego carecían de preferencias políticas; no sería descabellado pensar que todavía añorasen los juegos de la infancia, no sería descabellado imaginarlos pegándole patadas a una pelota de trapo en el claustro del convento, lanzándose migas en el refectorio ante la mirada desaprobatoria o condescendiente de los hermanos mayores. Habrían abandonado la casa familiar a una edad muy temprana: tal vez sus propios padres los incitaran a ello, incapaces de subvenir las necesidades de una prole demasiado copiosa; tal vez fueron ellos mismos quienes lo solicitaron, después de escuchar la prédica subyugadora de un fraile que pasó por su pueblo. Sus labios todavía no habrían aprendido a besar; pero de repente se sintieron colmados de un amor que no defrauda y decidieron entregarse a él con el tozudo entusiasmo de la adolescencia.
Y un día cualquiera el aire se llenó de pólvora. Los sacaron a rastras de sus celdas, los metieron a empellones en el remolque de un camión, los condujeron a una cárcel lóbrega. Al principio, no comprenderían qué estaba sucediendo; pero pronto supieron que iban a morir. Su carne se rebelaba contra ese designio: seguramente palidecieron de horror; seguramente lloraron desconsolados, recordando a la madre de la que no podrían despedirse, a la hermana que les mandaba unas cartas casi analfabetas pero preñadas de emoción; seguramente se desmayaron, con la esperanza de que aquella pesadilla se hubiese disipado cuando volviesen a recuperar la consciencia. Pero entre los escombros de su entereza asomó entonces aquel amor al que un día decidieron entregarse; asomó como una flor aterida, como una llama exangüe, para enseguida hacerse robusta, para fortalecerlos con su fuego y con su savia. Y supieron que ese amor tampoco iba a defraudarlos en aquel trance; era un amor que tenía la frescura de la hierba recién segada, la tibieza de una lumbre en una noche de invierno: los abrazaba muy delicadamente, los envolvía como una vid que entre el jazmín se va enredando, los aureolaba y enaltecía. Miraron a los ojos a los carceleros que los custodiaban; y los hicieron depositarios de ese amor, les dejaron en herencia ese amor que no defrauda.
Conocemos por relatos de testigos las últimas horas de aquellos muchachos que apenas habían inaugurado la juventud. La proximidad de la muerte no los descomponía. Oraban con más fervor que nunca: las plegarias que en alguna ocasión habían brotado de sus labios como fórmulas rituales o somnolientas adquirían de repente el temblor recién estrenado de una promesa nupcial. Comulgaban con más unción que nunca: el pan que se deshacía en su boca exorcizaba la postrera sombra, los inundaba con la luz de un blanco día que borraba los angostos muros de su prisión. Ahora ya sabían que ese amor que los había colmado en la adolescencia los anegaría más allá de la muerte, hasta fundirlos en su seno; y esperaron la muerte como los novios de antaño esperaban la noche de bodas: con estremecimiento y una muda, deslumbrada felicidad que a veces se entreveraba de inquietud, porque temían no estar a la altura de la misión que se les había encomendado. Sabemos que en aquellas últimas horas se dedicaron a confortar a sus compañeros de prisión, sabemos que repitieron aquellas palabras que Jesús dedicó al ladrón que compartía su suplicio, sabemos que caminaron hacia el patíbulo entonando cánticos de alabanza, como si acudieran a un banquete que iba a saciar para siempre su hambre de amor. Y sabemos que murieron invocando ese amor que los iba a poseer por toda la eternidad, reclamando que ese amor reinase también entre sus verdugos, reclamando que algún día pudiesen también ellos disfrutarlo en plenitud.
Ahora son ciudadanos del cielo. Y su tozudo entusiasmo de dieciséis, diecisiete, dieciocho años viene hasta nosotros, para decirnos que no estamos solos, que hay un amor que no defrauda.
Y un día cualquiera el aire se llenó de pólvora. Los sacaron a rastras de sus celdas, los metieron a empellones en el remolque de un camión, los condujeron a una cárcel lóbrega. Al principio, no comprenderían qué estaba sucediendo; pero pronto supieron que iban a morir. Su carne se rebelaba contra ese designio: seguramente palidecieron de horror; seguramente lloraron desconsolados, recordando a la madre de la que no podrían despedirse, a la hermana que les mandaba unas cartas casi analfabetas pero preñadas de emoción; seguramente se desmayaron, con la esperanza de que aquella pesadilla se hubiese disipado cuando volviesen a recuperar la consciencia. Pero entre los escombros de su entereza asomó entonces aquel amor al que un día decidieron entregarse; asomó como una flor aterida, como una llama exangüe, para enseguida hacerse robusta, para fortalecerlos con su fuego y con su savia. Y supieron que ese amor tampoco iba a defraudarlos en aquel trance; era un amor que tenía la frescura de la hierba recién segada, la tibieza de una lumbre en una noche de invierno: los abrazaba muy delicadamente, los envolvía como una vid que entre el jazmín se va enredando, los aureolaba y enaltecía. Miraron a los ojos a los carceleros que los custodiaban; y los hicieron depositarios de ese amor, les dejaron en herencia ese amor que no defrauda.
Conocemos por relatos de testigos las últimas horas de aquellos muchachos que apenas habían inaugurado la juventud. La proximidad de la muerte no los descomponía. Oraban con más fervor que nunca: las plegarias que en alguna ocasión habían brotado de sus labios como fórmulas rituales o somnolientas adquirían de repente el temblor recién estrenado de una promesa nupcial. Comulgaban con más unción que nunca: el pan que se deshacía en su boca exorcizaba la postrera sombra, los inundaba con la luz de un blanco día que borraba los angostos muros de su prisión. Ahora ya sabían que ese amor que los había colmado en la adolescencia los anegaría más allá de la muerte, hasta fundirlos en su seno; y esperaron la muerte como los novios de antaño esperaban la noche de bodas: con estremecimiento y una muda, deslumbrada felicidad que a veces se entreveraba de inquietud, porque temían no estar a la altura de la misión que se les había encomendado. Sabemos que en aquellas últimas horas se dedicaron a confortar a sus compañeros de prisión, sabemos que repitieron aquellas palabras que Jesús dedicó al ladrón que compartía su suplicio, sabemos que caminaron hacia el patíbulo entonando cánticos de alabanza, como si acudieran a un banquete que iba a saciar para siempre su hambre de amor. Y sabemos que murieron invocando ese amor que los iba a poseer por toda la eternidad, reclamando que ese amor reinase también entre sus verdugos, reclamando que algún día pudiesen también ellos disfrutarlo en plenitud.
Ahora son ciudadanos del cielo. Y su tozudo entusiasmo de dieciséis, diecisiete, dieciocho años viene hasta nosotros, para decirnos que no estamos solos, que hay un amor que no defrauda.
Juan Manuel de Prada
Publicado en ABC el 29-10-2007




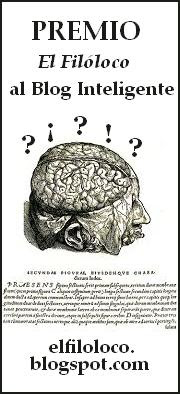



















No hay comentarios:
Publicar un comentario