
Ya tienen de nieve el capirote los picos más altos de Guadarrama y Gredos. Y es oro maduro de hojas muertas la tierra de los parques madrileños. Ya avanzan los campeonatos de fútbol, duermen las plazas de toros soñando primaveras, y Don Juan Tenorio, calavera y gallardo, se maquilla en los escenarios, preparándose a raptar novicias y a convidar a difuntos. El 29 de octubre de 1933 tuvo Madrid una luz clara, otoñal, tamizada de nieblas y nubes blanquecinas. Hasta el mediodía no salió decidido el sol. Era un día tibio de otoño madrileño, sacudido a veces por el ramalazo gélido de la sierra cercana.
Tras largos cuchicheos, los excelentísimos señores don Diego Martínez Barrio, Presidente del Consejo de Ministros; don Manuel Rico Avello, Ministro de la Gobernación, y el Director General de Seguridad, habían anunciado la radiodifusión del “acto de afirmación nacional” que en el coliseo de la calle del Príncipe, de Madrid, tenían anunciado los señores Primo de Rivear (don José Antonio), Ruiz de Alda (don Julio) y García Valdecasas (don Alfonso).
Por rara casualidad —alguna vez se daban en la República— España gozaba, en aquellos días de período electoral, de la plenitud de su Constitución liberalísima de 1931. No había estado de prevención o de alarma y funcionaba completa la maravillosa y generosa maquinaria de las garantías constitucionales. Era difícil, pues, poner trabas al acto anunciado, aun cuando corriese el rumor de que algunos extramistas intentarían impedirlo por la violencia.
El señor Primo de Rivera era candidato a Diputado a Cortes “independiente” por Cádiz. El señor García Valdecasas, todavía era Diputado de aquella agrupación de intelectuales “al servicio de la República”, que —aunque ciertamente no le había prestado muchos, pues se alejó enseguida de su órgano constructor, las Cortes Constituyentes, gritando “no es esto, no es esto”, diciendo que la República tenía “perfil agrio” y que si fue y que si vino—, al fin y al cabo, sonaba como “cosa democrática”. El tercer orador, Julio Ruiz de Alda, carecía de matiz político demasiado definido, no obstante sus coqueteos fascistas y haber figurado el verano último en uno de los imaginarios “complots” en que tanto se deleitaba la fantasía republicana de Casares Quiroga. Lo que la gente podía ver en Ruiz de Alda era su fama ganada en magníficas hazañas de aviación, y en ellas había aparecido siempre junto a Ramón Franco, a la sazón uno de los más exaltados defensores de la República. Los señores Primo de Rivera, García Valdecasas y Ruiz de Alda se iban a reunir con unos cuantos amigos a lanzar un “partido político” nuevo, un “programa” más. La “cosa” carecía de importancia, y un Gobierno verdaderamente liberal y republicano no podía dar la sensación de que le asustaba el nombre del señor Primo de Rivera —¡oh, el recuerdo de la Dictadura estaba bien muerto, y nada podría hacerle resucitar en el pueblo español, “gozoso” con el régimen que se había dado en la jornada gloriosa del 14 de abril!—, aunque el señor Primo de Rivera fuese uno de los redactores de aquel periodiquito El Fascio, que hubo de recorrer y prohibier meses antes el Gobierno Azaña. ¿Qué podían representar y significar aquellos tres hombres jóvenes? Nada. El señor Primo de Rivera sería derrotado en las próximas elecciones, como lo había sido en las parciales de Madrid el año 31. Del acto de la Comedia, pasados unos días no quedaría ni el recuerdo —como no fuese en alguna nariz de “joven fascista” apuñada por un republicano—. Ni siquiera sonaría a los ocho días el eco de los graznidos de los socialistas y los redactores de periódicos rabiosamente republicanos que consideraban una “provocación” intolerable la pretensión de los “señoritos fascistas” de hacer oír su doctrina.
Así, pues, la cordura democrática del Gobierno se atrevió a autorizarlo, a permitir que se radiase y a protegerlo .En los bares madrileños, entre el ruido de las cañas, las fichas de dominó y las conversaciones de los “marchosos”, algunas gentes curiosas —muchos jóvenes ávidos de oír auténticas voces españolas de no profesionales de la política— pudieron escuchar a los tres oradores.
Ellos estaban seguros —contrariamente al Gobierno y a la opinión de otras muchas gentes sesudas del momento— de que aquel acto estaba lleno de gravedad y de augurios. El Destino nunca llama a las puertas del hombre con apremios dramáticos para una puerilidad. Los tres oradores conocían con exacta intuición que aquella mañana de domingo tendría su lugar en la Historia de España. “Sin querer hipotecar el futuro enigmático, teníamos el convencimiento —ha escrito el único superviviente de los tres, Alfonso García Valdecasas—, de que era un acto llamado a importar en la vida de España. No por lo que significaran las personas, sino por lo que significaba su actitud. Porque aquel acto quería expresar el anhelo y la inquietud de la España eterna, tal como la sentía una generación nueva, cuya conciencia española se había ido formando a través de la experiencia amarguísima de esta tensión juvenil. Pero teníamos la creencia de que las ocasiones en que anteriormente se había manifestado, a pesar de su autenticidad, no habían tenido el volumen nacional necesario. Hacía meses que planeábamos darle estado público. Llegamos a tener redactado un manifiesto, obra principalmente de José Antonio, y parte del cual pasó a su discurso de octubre; pero nos pareció que un manifiesto caería en frío. Hacía falta un acto de presencia personal. La disolución de las Cortes y el plazo de campaña electoral nos dio ocasión. Anunciamos el acto como de afirmación española. Porque lo que había que afirmar, entonces como hoy, era a España, cuya existencia estaba en peligro. El nombre de Falange no estaba aún definitivamente decidido”.
Felipe Ximénez de Sandoval.





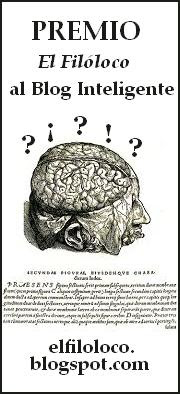



















No hay comentarios:
Publicar un comentario