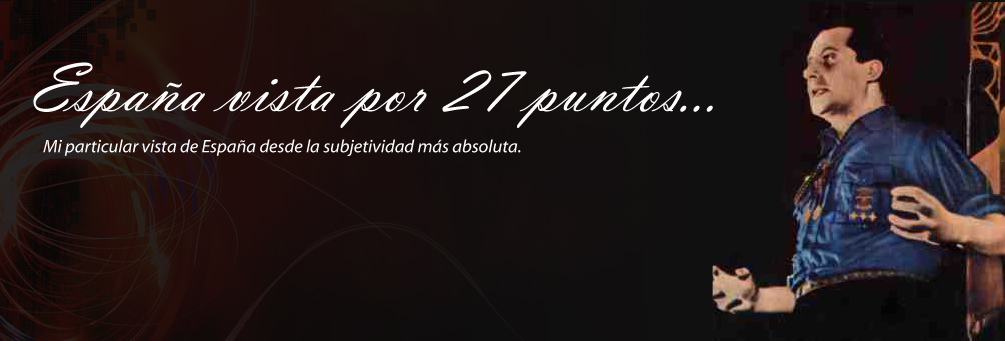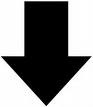Nada de un párrafo de gracias. Escuetamente, gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo.
Cuando, en marzo de 1762, un hombre nefasto, que se llamaba Juan Jacobo Rousseau, publicó El contrato social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los Estados, que eran ejecutores de misiones históricas, tenían inscritas sobre sus frentes, y aun sobre los astros, la justicia y la verdad. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes de razón, sino que eran, en cada instante, decisiones de voluntad.
Juan Jacobo Rousseau suponía que el conjunto de los que vivimos en un pueblo tiene un alma superior, de jerarquía diferente a cada una de nuestras almas, y que ese yo superior está dotado de una voluntad infalible, capaz de definir en cada instante lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Y como esa voluntad colectiva, esa voluntad soberana, sólo se expresa por medio del sufragio –conjetura de los más que triunfa sobre la de los menos en la adivinación de la voluntad superior–, venía a resultar que el sufragio, esa farsa de las papeletas entradas en una urna de cristal, tenía la virtud de decirnos en cada instante si Dios existía o no existía, si la verdad era la verdad o no era la verdad, si la Patria debía permanecer o si era mejor que, en un momento, se suicidase.
Como el Estado liberal fue un servidor de esa doctrina, vino a constituirse no ya en el ejecutor resuelto de los destinos patrios, sino en el espectador de las luchas electorales. Para el Estado liberal sólo era lo importante que en las mesas de votación hubiera sentado un determinado número de señores; que las elecciones empezaran a las ocho y acabaran a las cuatro; que no se rompieran las urnas. Cuando el ser rotas es el más noble destino de todas las urnas. Después, a respetar tranquilamente lo que de las urnas saliera, como si a él no le importase nada. Es decir, que los gobernantes liberales no creían ni siquiera en su misión propia; no creían que ellos mismos estuviesen allí cumpliendo un respetable deber, sino que todo el que pensara lo contrario y se propusiera asaltar el Estado, por las buenas o por las malas, tenía igual derecho a decirlo y a intentarlo que los, guardianes del Estado mismo a defenderlo.
De ahí vino el sistema democrático, que es, en primer lugar, el más ruinoso sistema de derroche de energías. Un hombre dotado para la altísima función de gobernar, que es tal vez la más noble de las funciones humanas, tenía que dedicar el ochenta, el noventa o el noventa y cinco por ciento de su energía a sustanciar reclamaciones formularias, a hacer propaganda electoral, a dormitar en los escaños del Congreso, a adular a los electores, a aguantar sus impertinencias, porque de los electores iba a recibir el Poder; a soportar humillaciones y vejámenes de los que, precisamente por la función casi divina de gobernar, estaban llamados a obedecerle; y si, después de todo eso, le quedaba un sobrante de algunas horas en la madrugada, o de algunos minutos robados a un descanso intranquilo, en ese mínimo sobrante es cuando el hombre dotado para gobernar podía pensar seriamente en las funciones sustantivas de Gobierno.
Vino después la pérdida de la unidad espiritual de los pueblos, porque como el sistema funcionaba sobre el logro de las mayorías, todo aquel que aspiraba a ganar el sistema ,tenía que procurarse la mayoría de los sufragios. Y tenía que procurárselos robándolos, si era preciso, a los otros partidos, y para ello no tenía que vacilar en calumniarlos, en verter sobre ellos las peores injurias, en faltar deliberadamente a la verdad, en no desperdiciar un solo resorte de mentira y de envilecimiento. Y así, siendo la fraternidad uno de los postulados que el Estado liberal nos mostraba en su frontispicio, no hubo nunca situación de vida colectiva donde los hombres injuriados, enemigos unos de otros, se sintieran menos hermanos que en la vida turbulenta y desagradable del Estado liberal.
Y, por último, el Estado liberal vino a depararnos la esclavitud económica, porque a los obreros, con trágico sarcasmo, se les decía: “Sois libres de trabajar lo que queráis; nadie puede compeleros a que aceptéis unas u otras condiciones; ahora bien: como nosotros somos los ricos, os ofrecemos las condiciones que nos parecen; vosotros, ciudadanos libres, si no queréis, no estáis obligados a aceptarlas; pero vosotros, ciudadanos pobres, si no aceptáis las condiciones que nosotros os impongamos, moriréis de hambre, rodeados de la máxima dignidad liberal”. Y así veríais cómo en los países donde se ha llegado a tener Parlamentos más brillantes e instituciones democráticas más finas, no teníais más que separamos unos cientos de metros de los barrios lujosos para encontramos con tugurios infectos donde vivían hacinados los obreros y sus familias, en un límite de decoro casi infrahumano. Y os encontraríais trabajadores de los campos que de sol a sol se doblaban sobre la tierra, abrasadas las costillas, y que ganaban en todo el año, gracias al libre juego de la economía liberal, setenta u ochenta jornales de tres pesetas.
Por eso tuvo que nacer, y fue justo su nacimiento (nosotros no recatamos ninguna verdad), el socialismo. Los obreros tuvieron que defenderse contra aquel sistema, que sólo les daba promesas de derechos, pero no se cuidaba de proporcionarles una vida justa.
Ahora, que el socialismo, que fue una reacción legítima contra aquella esclavitud liberal, vino a descarriarse, porque dio, primero, en la interpretación materialista de la vida y de la Historia; segundo, en un sentido de represalia; tercero, en una proclamación del dogma de la lucha de clases.
El socialismo, sobre todo el socialismo que construyeron, impasibles en la frialdad de sus gabinetes, los apóstoles socialistas, en quienes creen los pobres obreros, y que ya nos ha descubierto tal como eran Alfonso García Valdecasas; el socialismo así entendido, no ve en la Historia sino un juego de resortes económicos: lo espiritual se suprime; la Religión es un opio del pueblo; la Patria es un mito para explotar a los desgraciados. Todo eso dice el socialismo. No hay más que producción, organización económica. Así es que los obreros tienen que estrujar bien sus almas para que no quede dentro de ellas la menor gota de espiritualidad.
No aspira el socialismo a restablecer una justicia social rota por el mal funcionamiento de los Estados liberales, sino que aspira a la represalia; aspira a llegar en la injusticia a tantos grados más allá cuantos más acá llegaran en la injusticia los sistemas liberales.
Por último, el socialismo proclama el dogma monstruoso de la lucha de clases; proclama el dogma de que las luchas entre las clases son indispensables, y se producen naturalmente en la vida, porque no puede haber nunca nada que las aplaque. Y el socialismo, que vino a ser una crítica justa del liberalismo económico, nos trajo, por otro camino, lo mismo que el liberalismo económico: la disgregación, el odio, la separación, el olvido de todo vínculo de hermandad y de solidaridad entre los hombres.
Así resulta que cuando nosotros, los hombres de nuestra generación, abrimos los ojos, nos encontramos con un mundo en ruina moral, un mundo escindido en toda suerte de diferencias; y por lo que nos toca de cerca, nos encontramos en una España en ruina moral, una España dividida por todos los odios y por todas las pugnas. Y así, nosotros hemos tenido que llorar en el fondo de nuestra alma cuando recorríamos los pueblos de esa España maravillosa, esos pueblos en donde todavía, bajo la capa más humilde, se descubren gentes dotadas de una elegancia rústica que no tienen un gesto excesivo ni una palabra ociosa, gentes que viven sobre una tierra seca en apariencia, con sequedad exterior, pero que nos asombra con la fecundidad que estalla en el triunfo de los pámpanos y los trigos. Cuando recorríamos esas tierras y veíamos esas gentes, y las sabíamos torturadas por pequeños caciques, olvidadas por todos los grupos, divididas, envenenadas por predicaciones tortuosas, teníamos que pensar de todo ese pueblo lo que él mismo cantaba del Cid al verle errar por campos de Castilla, desterrado de Burgos: ¡Dios, qué buen vasallo si oviera buen señor!
Eso vinimos a encontrar nosotros en el movimiento que empieza en ese día: ese legítimo soñar de España; pero un señor como el de San Francisco de Borja, un señor que no se nos muera. Y para que no se nos muera, ha de ser un señor que no sea, al propio tiempo, esclavo de un interés de grupo ni de un interés de clase.
El movimiento de hoy, que no es de partido, sino que es un movimiento, casi podríamos decir un antipartido, sépase desde ahora, no es de derechas ni de izquierdas. Porque en el fondo, la derecha es la aspiración a mantener una organización económica, aunque sea injusta, y la izquierda es, en el fondo, el deseo de subvertir una organización económica, aunque al subvertiría se arrastren muchas cosas buenas. Luego, esto se decora en unos y otros con una serie de consideraciones espirituales. Sepan todos los que nos escuchan de buena fe que estas consideraciones espirituales caben todas en nuestro movimiento; pero que nuestro movimiento por nada atará sus destinos al interés de grupo o al interés de clase que anida bajo la división superficial de derechas e izquierdas.
La Patria es una unidad total, en que se integran todos los individuos y todas las clases; la Patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. La Patria es una síntesis trascendente, una síntesis indivisible, con fines propios que cumplir; y nosotros lo que queremos es que el movimiento de este día, y el Estado que cree, sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de una unidad indiscutible, de esa unidad permanente, de esa unidad irrevocable que se llama Patria.
Y con eso ya tenemos todo el motor de nuestros actos futuros y de nuestra conducta presente, porque nosotros seríamos un partido más si viniéramos a enunciar un programa de soluciones concretas. Tales programas tienen la ventaja de que nunca se cumplen. En cambio, cuando se tiene un sentido permanente ante la Historia y ante la vida, ese propio sentido nos da las soluciones ante lo concreto, como el amor nos dice en qué caso debemos reñir y en qué caso nos debemos abrazar, sin que un verdadero amor tenga hecho un mínimo programa de abrazos y de riñas.
He aquí lo que exige nuestro sentido total de la Patria y del Estado que ha de servirla.
Que todos los pueblos de España, por diversos que sean, se sientan armonizados en una irrevocable unidad de destino.
Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido político; en cambio, nacemos todos miembros de una familia; somos todos vecinos de un Municipio; nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si ésas son nuestras unidades naturales, si la familia y el Municipio y la corporación es en lo que de veras vivimos, ¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicioso de los partidos políticos, que, para unimos en grupos artificiales, empiezan por desunimos en nuestras realidades auténticas?
Queremos menos palabrería liberal y más respeto a la libertad profunda del hombre. Porque sólo se respeta la libertad del hombre cuando se le estima, como nosotros le estimamos, portador de valores eternos; cuando se le estima envoltura corporal de un alma que es capaz de condenarse y de salvarse. Sólo cuando al hombre se le considera así, se puede decir que se respeta de veras su libertad, y más todavía si esa libertad se conjuga, como nosotros pretendemos, en un sistema de autoridad, de jerarquía y de orden.
Queremos que todos se sientan miembros de una comunidad seria y completa; es decir, que las funciones a realizar son muchas: unos, con el trabajo manual; otros, con el trabajo del espíritu; algunos, con un magisterio de costumbres y refinamientos. Pero que en una comunidad tal como la que nosotros apetecernos, sépase desde ahora, no debe haber convidados ni debe haber zánganos.
Queremos que no se canten derechos individuales de los que no pueden cumplirse nunca en casa de los famélicos, sino que se dé a todo hombre, a todo miembro de la comunidad política, por el hecho de serio, la manera de ganarse con su trabajo una vida humana, justa y digna.
Queremos que el espíritu religioso, clave de los mejores arcos de nuestra Historia, sea respetado y amparado como merece, sin que por eso el Estado se inmiscuya en funciones que no le son propias ni comparta –como lo hacía, tal vez por otros intereses que los de la verdadera Religión– funciones que sí le corresponde realizar por sí mismo.
Queremos que España recobre resueltamente el sentido universal de su cultura y de su Historia.
Y queremos, por último, que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia. Porque, ¿quién ha dicho –al hablar de “todo menos la violencia”– que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria.
Esto es lo que pensamos nosotros del Estado futuro que hemos de afanamos en edificar.
Pero nuestro movimiento no estaría del todo entendido si se creyera que es una manera de pensar tan sólo; no es una manera de pensar: es una manera de ser. No debemos proponemos sólo la construcción, la arquitectura política. Tenemos que adoptar, ante la vida entera, en cada uno de nuestros actos, una actitud humana, profunda y completa. Esta actitud es el espíritu de servicio y de sacrificio, el sentido ascético y militar de la vida. Así, pues, no imagine nadie que aquí se recluta para ofrecer prebendas; no imagine nadie que aquí nos reunimos para defender privilegios. Yo quisiera que este micrófono que tengo delante llevara mi voz hasta los últimos rincones de los hogares obreros, para decirles: sí, nosotros llevamos corbata; sí, de nosotros podéis decir que somos señoritos. Pero traemos el espíritu de lucha precisamente por aquello que no nos interesa como señoritos; venimos a luchar porque a muchos de nuestras clases se les impongan sacrificios duros y justos, y venimos a luchar por que un Estado totalitario alcance con sus bienes lo mismo a los poderosos que a los humildes. Y así somos, porque así lo fueron siempre en la Historia los señoritos de España. Así lograron alcanzar la jerarquía verdadera de señores, porque en tierras lejanas, y en nuestra Patria misma, supieron arrostrar la muerte y cargar con las misiones más duras, por aquello que precisamente, como a tales señoritos, no les importaba nada.
Y0 creo que está alzada la bandera. Ahora vamos a defenderla alegremente, poéticamente. Porque hay algunos que frente a la marcha de la revolución creen que para aunar voluntades conviene ofrecer las soluciones más tibias; creen que se debe ocultar en la propaganda todo lo que pueda despertar una emoción o señalar una actitud enérgica y extrema. ¡Qué equivocación! A los pueblos no los han movido nunca más que los poetas, y ¡ay del que no sepa levantar, frente a la poesía que destruye, la poesía que promete!
En un movimiento poético, nosotros levantaremos este fervoroso afán de España; nosotros nos sacrificaremos; nosotros renunciaremos, y de nosotros será el triunfo, triunfo que –¿para qué os lo voy a decir?– no vamos a lograr en las elecciones próximas. En estas elecciones votad lo que os parezca menos malo. Pero no saldrá de ahí vuestra España, ni está ahí nuestro marco. Esa es una atmósfera turbia, ya cansada, como de taberna al final de una noche crapulosa. No está ahí nuestro sitio. Yo creo, sí, que soy candidato; pero lo soy sin fe y sin respeto. Y esto lo digo ahora, cuando ello puede hacer que se me retraigan todos los votos. No me importa nada. Nosotros no vamos a ir a disputar a los habituales los restos desabridos de un banquete sucio. Nuestro sitio está fuera, aunque tal vez transitemos, de paso, por el otro. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo, y en lo alto, las estrellas, Que sigan los demás con sus festines. Nosotros fuera, en vigilancia tensa, fervorosa y segura, ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas.
Cuando, en marzo de 1762, un hombre nefasto, que se llamaba Juan Jacobo Rousseau, publicó El contrato social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los Estados, que eran ejecutores de misiones históricas, tenían inscritas sobre sus frentes, y aun sobre los astros, la justicia y la verdad. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes de razón, sino que eran, en cada instante, decisiones de voluntad.
Juan Jacobo Rousseau suponía que el conjunto de los que vivimos en un pueblo tiene un alma superior, de jerarquía diferente a cada una de nuestras almas, y que ese yo superior está dotado de una voluntad infalible, capaz de definir en cada instante lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Y como esa voluntad colectiva, esa voluntad soberana, sólo se expresa por medio del sufragio –conjetura de los más que triunfa sobre la de los menos en la adivinación de la voluntad superior–, venía a resultar que el sufragio, esa farsa de las papeletas entradas en una urna de cristal, tenía la virtud de decirnos en cada instante si Dios existía o no existía, si la verdad era la verdad o no era la verdad, si la Patria debía permanecer o si era mejor que, en un momento, se suicidase.
Como el Estado liberal fue un servidor de esa doctrina, vino a constituirse no ya en el ejecutor resuelto de los destinos patrios, sino en el espectador de las luchas electorales. Para el Estado liberal sólo era lo importante que en las mesas de votación hubiera sentado un determinado número de señores; que las elecciones empezaran a las ocho y acabaran a las cuatro; que no se rompieran las urnas. Cuando el ser rotas es el más noble destino de todas las urnas. Después, a respetar tranquilamente lo que de las urnas saliera, como si a él no le importase nada. Es decir, que los gobernantes liberales no creían ni siquiera en su misión propia; no creían que ellos mismos estuviesen allí cumpliendo un respetable deber, sino que todo el que pensara lo contrario y se propusiera asaltar el Estado, por las buenas o por las malas, tenía igual derecho a decirlo y a intentarlo que los, guardianes del Estado mismo a defenderlo.
De ahí vino el sistema democrático, que es, en primer lugar, el más ruinoso sistema de derroche de energías. Un hombre dotado para la altísima función de gobernar, que es tal vez la más noble de las funciones humanas, tenía que dedicar el ochenta, el noventa o el noventa y cinco por ciento de su energía a sustanciar reclamaciones formularias, a hacer propaganda electoral, a dormitar en los escaños del Congreso, a adular a los electores, a aguantar sus impertinencias, porque de los electores iba a recibir el Poder; a soportar humillaciones y vejámenes de los que, precisamente por la función casi divina de gobernar, estaban llamados a obedecerle; y si, después de todo eso, le quedaba un sobrante de algunas horas en la madrugada, o de algunos minutos robados a un descanso intranquilo, en ese mínimo sobrante es cuando el hombre dotado para gobernar podía pensar seriamente en las funciones sustantivas de Gobierno.
Vino después la pérdida de la unidad espiritual de los pueblos, porque como el sistema funcionaba sobre el logro de las mayorías, todo aquel que aspiraba a ganar el sistema ,tenía que procurarse la mayoría de los sufragios. Y tenía que procurárselos robándolos, si era preciso, a los otros partidos, y para ello no tenía que vacilar en calumniarlos, en verter sobre ellos las peores injurias, en faltar deliberadamente a la verdad, en no desperdiciar un solo resorte de mentira y de envilecimiento. Y así, siendo la fraternidad uno de los postulados que el Estado liberal nos mostraba en su frontispicio, no hubo nunca situación de vida colectiva donde los hombres injuriados, enemigos unos de otros, se sintieran menos hermanos que en la vida turbulenta y desagradable del Estado liberal.
Y, por último, el Estado liberal vino a depararnos la esclavitud económica, porque a los obreros, con trágico sarcasmo, se les decía: “Sois libres de trabajar lo que queráis; nadie puede compeleros a que aceptéis unas u otras condiciones; ahora bien: como nosotros somos los ricos, os ofrecemos las condiciones que nos parecen; vosotros, ciudadanos libres, si no queréis, no estáis obligados a aceptarlas; pero vosotros, ciudadanos pobres, si no aceptáis las condiciones que nosotros os impongamos, moriréis de hambre, rodeados de la máxima dignidad liberal”. Y así veríais cómo en los países donde se ha llegado a tener Parlamentos más brillantes e instituciones democráticas más finas, no teníais más que separamos unos cientos de metros de los barrios lujosos para encontramos con tugurios infectos donde vivían hacinados los obreros y sus familias, en un límite de decoro casi infrahumano. Y os encontraríais trabajadores de los campos que de sol a sol se doblaban sobre la tierra, abrasadas las costillas, y que ganaban en todo el año, gracias al libre juego de la economía liberal, setenta u ochenta jornales de tres pesetas.
Por eso tuvo que nacer, y fue justo su nacimiento (nosotros no recatamos ninguna verdad), el socialismo. Los obreros tuvieron que defenderse contra aquel sistema, que sólo les daba promesas de derechos, pero no se cuidaba de proporcionarles una vida justa.
Ahora, que el socialismo, que fue una reacción legítima contra aquella esclavitud liberal, vino a descarriarse, porque dio, primero, en la interpretación materialista de la vida y de la Historia; segundo, en un sentido de represalia; tercero, en una proclamación del dogma de la lucha de clases.
El socialismo, sobre todo el socialismo que construyeron, impasibles en la frialdad de sus gabinetes, los apóstoles socialistas, en quienes creen los pobres obreros, y que ya nos ha descubierto tal como eran Alfonso García Valdecasas; el socialismo así entendido, no ve en la Historia sino un juego de resortes económicos: lo espiritual se suprime; la Religión es un opio del pueblo; la Patria es un mito para explotar a los desgraciados. Todo eso dice el socialismo. No hay más que producción, organización económica. Así es que los obreros tienen que estrujar bien sus almas para que no quede dentro de ellas la menor gota de espiritualidad.
No aspira el socialismo a restablecer una justicia social rota por el mal funcionamiento de los Estados liberales, sino que aspira a la represalia; aspira a llegar en la injusticia a tantos grados más allá cuantos más acá llegaran en la injusticia los sistemas liberales.
Por último, el socialismo proclama el dogma monstruoso de la lucha de clases; proclama el dogma de que las luchas entre las clases son indispensables, y se producen naturalmente en la vida, porque no puede haber nunca nada que las aplaque. Y el socialismo, que vino a ser una crítica justa del liberalismo económico, nos trajo, por otro camino, lo mismo que el liberalismo económico: la disgregación, el odio, la separación, el olvido de todo vínculo de hermandad y de solidaridad entre los hombres.
Así resulta que cuando nosotros, los hombres de nuestra generación, abrimos los ojos, nos encontramos con un mundo en ruina moral, un mundo escindido en toda suerte de diferencias; y por lo que nos toca de cerca, nos encontramos en una España en ruina moral, una España dividida por todos los odios y por todas las pugnas. Y así, nosotros hemos tenido que llorar en el fondo de nuestra alma cuando recorríamos los pueblos de esa España maravillosa, esos pueblos en donde todavía, bajo la capa más humilde, se descubren gentes dotadas de una elegancia rústica que no tienen un gesto excesivo ni una palabra ociosa, gentes que viven sobre una tierra seca en apariencia, con sequedad exterior, pero que nos asombra con la fecundidad que estalla en el triunfo de los pámpanos y los trigos. Cuando recorríamos esas tierras y veíamos esas gentes, y las sabíamos torturadas por pequeños caciques, olvidadas por todos los grupos, divididas, envenenadas por predicaciones tortuosas, teníamos que pensar de todo ese pueblo lo que él mismo cantaba del Cid al verle errar por campos de Castilla, desterrado de Burgos: ¡Dios, qué buen vasallo si oviera buen señor!
Eso vinimos a encontrar nosotros en el movimiento que empieza en ese día: ese legítimo soñar de España; pero un señor como el de San Francisco de Borja, un señor que no se nos muera. Y para que no se nos muera, ha de ser un señor que no sea, al propio tiempo, esclavo de un interés de grupo ni de un interés de clase.
El movimiento de hoy, que no es de partido, sino que es un movimiento, casi podríamos decir un antipartido, sépase desde ahora, no es de derechas ni de izquierdas. Porque en el fondo, la derecha es la aspiración a mantener una organización económica, aunque sea injusta, y la izquierda es, en el fondo, el deseo de subvertir una organización económica, aunque al subvertiría se arrastren muchas cosas buenas. Luego, esto se decora en unos y otros con una serie de consideraciones espirituales. Sepan todos los que nos escuchan de buena fe que estas consideraciones espirituales caben todas en nuestro movimiento; pero que nuestro movimiento por nada atará sus destinos al interés de grupo o al interés de clase que anida bajo la división superficial de derechas e izquierdas.
La Patria es una unidad total, en que se integran todos los individuos y todas las clases; la Patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. La Patria es una síntesis trascendente, una síntesis indivisible, con fines propios que cumplir; y nosotros lo que queremos es que el movimiento de este día, y el Estado que cree, sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de una unidad indiscutible, de esa unidad permanente, de esa unidad irrevocable que se llama Patria.
Y con eso ya tenemos todo el motor de nuestros actos futuros y de nuestra conducta presente, porque nosotros seríamos un partido más si viniéramos a enunciar un programa de soluciones concretas. Tales programas tienen la ventaja de que nunca se cumplen. En cambio, cuando se tiene un sentido permanente ante la Historia y ante la vida, ese propio sentido nos da las soluciones ante lo concreto, como el amor nos dice en qué caso debemos reñir y en qué caso nos debemos abrazar, sin que un verdadero amor tenga hecho un mínimo programa de abrazos y de riñas.
He aquí lo que exige nuestro sentido total de la Patria y del Estado que ha de servirla.
Que todos los pueblos de España, por diversos que sean, se sientan armonizados en una irrevocable unidad de destino.
Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido político; en cambio, nacemos todos miembros de una familia; somos todos vecinos de un Municipio; nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si ésas son nuestras unidades naturales, si la familia y el Municipio y la corporación es en lo que de veras vivimos, ¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicioso de los partidos políticos, que, para unimos en grupos artificiales, empiezan por desunimos en nuestras realidades auténticas?
Queremos menos palabrería liberal y más respeto a la libertad profunda del hombre. Porque sólo se respeta la libertad del hombre cuando se le estima, como nosotros le estimamos, portador de valores eternos; cuando se le estima envoltura corporal de un alma que es capaz de condenarse y de salvarse. Sólo cuando al hombre se le considera así, se puede decir que se respeta de veras su libertad, y más todavía si esa libertad se conjuga, como nosotros pretendemos, en un sistema de autoridad, de jerarquía y de orden.
Queremos que todos se sientan miembros de una comunidad seria y completa; es decir, que las funciones a realizar son muchas: unos, con el trabajo manual; otros, con el trabajo del espíritu; algunos, con un magisterio de costumbres y refinamientos. Pero que en una comunidad tal como la que nosotros apetecernos, sépase desde ahora, no debe haber convidados ni debe haber zánganos.
Queremos que no se canten derechos individuales de los que no pueden cumplirse nunca en casa de los famélicos, sino que se dé a todo hombre, a todo miembro de la comunidad política, por el hecho de serio, la manera de ganarse con su trabajo una vida humana, justa y digna.
Queremos que el espíritu religioso, clave de los mejores arcos de nuestra Historia, sea respetado y amparado como merece, sin que por eso el Estado se inmiscuya en funciones que no le son propias ni comparta –como lo hacía, tal vez por otros intereses que los de la verdadera Religión– funciones que sí le corresponde realizar por sí mismo.
Queremos que España recobre resueltamente el sentido universal de su cultura y de su Historia.
Y queremos, por último, que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia. Porque, ¿quién ha dicho –al hablar de “todo menos la violencia”– que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria.
Esto es lo que pensamos nosotros del Estado futuro que hemos de afanamos en edificar.
Pero nuestro movimiento no estaría del todo entendido si se creyera que es una manera de pensar tan sólo; no es una manera de pensar: es una manera de ser. No debemos proponemos sólo la construcción, la arquitectura política. Tenemos que adoptar, ante la vida entera, en cada uno de nuestros actos, una actitud humana, profunda y completa. Esta actitud es el espíritu de servicio y de sacrificio, el sentido ascético y militar de la vida. Así, pues, no imagine nadie que aquí se recluta para ofrecer prebendas; no imagine nadie que aquí nos reunimos para defender privilegios. Yo quisiera que este micrófono que tengo delante llevara mi voz hasta los últimos rincones de los hogares obreros, para decirles: sí, nosotros llevamos corbata; sí, de nosotros podéis decir que somos señoritos. Pero traemos el espíritu de lucha precisamente por aquello que no nos interesa como señoritos; venimos a luchar porque a muchos de nuestras clases se les impongan sacrificios duros y justos, y venimos a luchar por que un Estado totalitario alcance con sus bienes lo mismo a los poderosos que a los humildes. Y así somos, porque así lo fueron siempre en la Historia los señoritos de España. Así lograron alcanzar la jerarquía verdadera de señores, porque en tierras lejanas, y en nuestra Patria misma, supieron arrostrar la muerte y cargar con las misiones más duras, por aquello que precisamente, como a tales señoritos, no les importaba nada.
Y0 creo que está alzada la bandera. Ahora vamos a defenderla alegremente, poéticamente. Porque hay algunos que frente a la marcha de la revolución creen que para aunar voluntades conviene ofrecer las soluciones más tibias; creen que se debe ocultar en la propaganda todo lo que pueda despertar una emoción o señalar una actitud enérgica y extrema. ¡Qué equivocación! A los pueblos no los han movido nunca más que los poetas, y ¡ay del que no sepa levantar, frente a la poesía que destruye, la poesía que promete!
En un movimiento poético, nosotros levantaremos este fervoroso afán de España; nosotros nos sacrificaremos; nosotros renunciaremos, y de nosotros será el triunfo, triunfo que –¿para qué os lo voy a decir?– no vamos a lograr en las elecciones próximas. En estas elecciones votad lo que os parezca menos malo. Pero no saldrá de ahí vuestra España, ni está ahí nuestro marco. Esa es una atmósfera turbia, ya cansada, como de taberna al final de una noche crapulosa. No está ahí nuestro sitio. Yo creo, sí, que soy candidato; pero lo soy sin fe y sin respeto. Y esto lo digo ahora, cuando ello puede hacer que se me retraigan todos los votos. No me importa nada. Nosotros no vamos a ir a disputar a los habituales los restos desabridos de un banquete sucio. Nuestro sitio está fuera, aunque tal vez transitemos, de paso, por el otro. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo, y en lo alto, las estrellas, Que sigan los demás con sus festines. Nosotros fuera, en vigilancia tensa, fervorosa y segura, ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas.