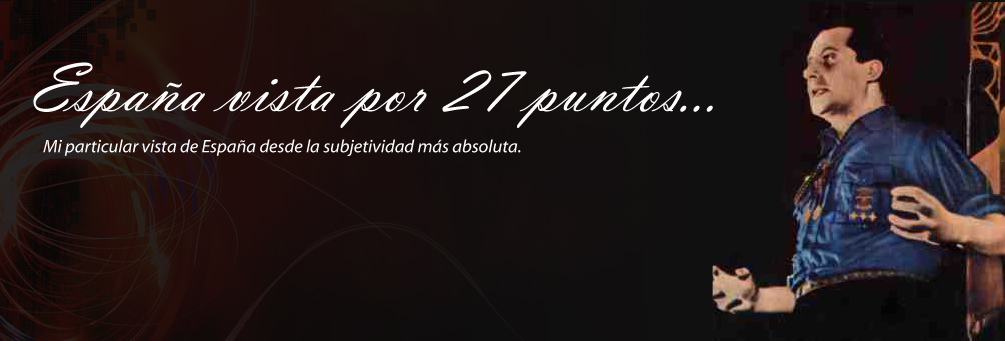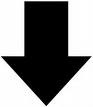Un cartel visto en la red, donde el dueño de un bar de Mallorca ofrece un plato de caliente a familias en paro y sin ingresos, me ha hecho recordar una anécdota que viví de pequeño.
Enfrente de la tienda de mi padre, estaba el bar de José María. José María era, es, sigue vivo aunque anciano y dedicado a sus paseos y sus tertulias de jubilado, lo que comúnmente denominaríamos una “mala bestia”. Gordo, grande, cara de ogro, mal genio siempre encima, del que se revestía todas las mañanas y una fuerza descomunal... un Shrek avant la lettre.
Enfrente de la tienda de mi padre, estaba el bar de José María. José María era, es, sigue vivo aunque anciano y dedicado a sus paseos y sus tertulias de jubilado, lo que comúnmente denominaríamos una “mala bestia”. Gordo, grande, cara de ogro, mal genio siempre encima, del que se revestía todas las mañanas y una fuerza descomunal... un Shrek avant la lettre.
Mi padre siempre me decía que José María era una de las mejores personas que me podría encontrar. Y lo cierto es que no le creí hasta...
Hasta que sucedió. Cuando era niño, ver mendigos era mucho más raro que ahora, pero, como con las meigas, se puede decir eso de que “haberlos haylos”. Un día, coincidiendo con uno de esos raros momentos en que mi padre dejaba el mostrador y se permitía un descanso, a punto de zamparme un curasán (y es que siempre he sido un tragaldabas) en el mostrador del bar de José María, entró uno. Un mendigo como de película: ropa raída y remendada, aseado y muy educado, eso si, que, con una humildad infinita le pidió dinero a José María para poder comer.
José María, con un vozarrón que haría temblar a los apóstoles de la Catedral de Valencia, y una cara de mala leche que merecía un oscar al mejor actor malvado, le espetó que dinero, ni un duro (amigos que no conocisteis la peseta, que alguien os cuente lo que era eso), pero que se sentara. Le preparó un bocata de jamón, de ese jamón que recibía de Teruel y que jamás he probado igual, le puso una frasca de vino y le dijo: “Cómetelo aquí”.
El mendigo, con unos ojos como platos, le dijo: “Vuelvo enseguida”.
Yo creo que nadie entre los presentes hubiera apostado lo más mínimo por la vuelta del mendigo. Bueno, José María si, porque algo debió ver en sus ojos que le hizo mantener bocata y frasca en su sitio.
Ya en la tienda de mi padre, vi al mendigo entrar de nuevo. Iba con un niño más pequeño que yo lo era entonces. Como en aquellos momentos los coches no eran un excesivo problema para la seguridad vial de los peatones, me escapé de la tienda y fuí de nuevo al bar.
El mendigo estaba sentado, viendo a su hijo comer el bocata que José María le había preparado para él. José María, mientras, había preparado otro bocata, y abierto una pepsicola para el chaval.
El mendigo se deshizo en gracias cuando terminaron de comer, y aun antes. José María, mudo como una esfinge, solo habló al final, cuando se fueron. Le dijo: “toma”. Y le arreó un verde. Un billete de mil pelas, si señor, de los Reyes Católicos. (Creo recordar que una barra de pan costaba unas tres o cuatro pesetas por aquel entonces).
Cuando vi salir al mendigo, lívido, agradecidisimo y a punto de pillar un botón de lágrimas infinito, entendí lo que mi padre me decía: José María era una de las mejores personas que me podría encontrar.