Ha caído la noche y la celda está sumida en una oscuridad absoluta. El condenado está tumbado cuan
largo es encima del camastro, con las palmas de las manos debajo de la nuca. Las imágenes que ha visto en el patio, las de los inocentes cayendo desmadejados a los pies del paredón, continúan atormentándole. Se siente en deuda con ellos. Con los vivos. Con los muertos. Pero sobre todo se siente en deuda con la vida, de la que no va a poder seguir disfrutando por uno de esos extraños caprichos que a veces tiene reservado el destino. Cuarenta y ocho son las horas que le restan de vida, y pretende emplearlas poniendo en regla sus asuntos, disponiendo todo lo necesario para que la posteridad sepa de su puño y letra cuáles fueron los motivos por los que fue condenado.
El condenado tiene las articulaciones entumecidas, tanto que se ve obligado a hacer un esfuerzo extraordinario para sentarse en el camastro, mesarse los cabellos y acodarse sobre las rodillas. Aún es un hombre joven, fuerte, sano, apuesto, moreno, de frente ancha y despejada, con sendas entradas que anuncian una incipiente calvicie. Va vestido con un mono azul, una camisa blanca y unas botas negras de cuero con los cordones blancos. Se pregunta si va a morir de esa guisa, porque si de él dependiera, encararía la muerte concienzudamente afeitado, vestido con su mejor traje, la camisa pulcramente planchada, los zapatos bien lustrados y mirando a los ojos de sus verdugos sin odio, como ha visto hacerlo a hombres mucho más jóvenes que él, apenas niños, que han dado la vida por un ideal con la generosidad de los que no esperan nada a cambio.
La celda que ocupa el condenado del mono azul es un cuchitril de tres metros y cincuenta centímetros de largo, por dos y medio de ancho y tres de alto; tiene una pequeña ventana, apaisada y fuertemente enrejada, por la que entra la luz del patio. La puerta es de madera, blindada por su cara interior con una plancha de hierro y con un cerrojo de grandes dimensiones en la parte exterior. A la altura de los ojos, la puerta tiene una mirilla abocinada para observar desde fuera sin ser visto desde dentro. Debajo de la mirilla, a tres palmos de distancia, hay un pequeño ventanuco que permanece siempre cerrado y un respiradero en la parte inferior. Bajo la ventana que da al patio, se encuentra el grifo del agua y en un rincón de la celda, el retrete; un simple agujero en el suelo sin tapa y sin cisterna. Arrumbado a la pared hay un camastro de hierro, con su colchón y su manta de lana basta; y frente con frente una sencilla mesa de madera de pino, un robusto taburete y una bombilla que cuelga del techo por un cable mugriento. Tal es el escueto mobiliario que contiene la celda.
A través del ventanuco que da al patio entra la brisa marina. La celda huele a salitre y el frío de las postrimerías otoñales se deja sentir. ¿O es el frío que antecede a la muerte? Porque el condenado del mono azul sabe que la muerte no es un esqueleto con guadaña en la mano para segar el trigo, tampoco es una mujer vestida de negro, no, la muerte es un olor, un olor fuerte, áspero, penetrante, que se anuncia con un viento helado, un viento que se mete por debajo de la manta y recorre el cuerpo hasta que éste tiembla de frío. Ha imaginado con tanta frecuencia a la muerte que ésta no va a sorprenderle. La conoce bien. La ha visto el rostro de frente. Ahora se le hace presente el cuento que en más de una ocasión ha oído relatar a su tía, que se lo contaba a sus hermanos pequeños cada vez que éstos se lo pedían; el de aquel comerciante de Bagdad, un hombre culto y juicioso, que tenía por sirviente a un joven al que estimaba mucho. Un día el joven sirviente, paseando por el mercado, se encontró con la muerte, que le miraba con una mueca extraña. Asustado, el joven echó a correr y ya no se detuvo hasta llegar a la casa de su amo. Una vez allí le contó a su señor lo sucedido, pidiéndole a continuación un caballo, a cuya grupa cabalgaría hasta llegar a Samarra, donde tenía unos parientes que le ayudarían a esconderse de la muerte. El comerciante accedió a su ruego, recomendándole que si forzaba un poco el caballo podría llegar a Samarra aquella misma noche. Cuando el sirviente se hubo marchado, el comerciante se llegó al mercado, donde al poco rato se encontró con la muerte que paseaba tranquilamente por los bazares. « ¿Por qué has asustado a mi sirviente? –preguntó el comerciante a la muerte–; tarde o temprano te lo has de llevar. Déjalo tranquilo mientras tanto». «Oh, no era mi intención asustarlo –se excusó la muerte–; pero es que no pude evitar la sorpresa que me causó verlo aquí, pues esta noche tengo una cita con él en Samarra».
Como el sirviente del cuento, el condenado del mono azul no puede evitar a la muerte. Esta vez viene a por él y no está dispuesto a darle esquinazo. La va a afrontar cara a cara, con gallardía pero sin jactancia, sin protesta, aunque nunca es alegre morir a esa edad. Además, es lo menos que puede hacer por los que le han precedido en el último trance. Pero antes de que llegue ese momento tiene que dar cuenta por escrito de algunos de sus actos, pues no puede cometer la ingratitud de alejarse de todos sin ningún género de explicación, sin pedir perdón a la sangre vertida por la parte que hubiera podido tener en provocarla, limitándose de este modo a hacer justicia y a retribuir la lealtad y la valentía de quienes le han seguido con fe ciega hasta el último aliento.
La luz lo inunda todo cuando el condenado del mono azul escucha correr el cerrojo de la puerta. Chirrían los goznes y, atravesando el umbral, entra un carcelero con un cuenco de hojalata humeante y un pedazo de pan en las manos. El carcelero avanza unos pasos y deja el frugal desayuno sobre la mesa, gira en redondo y cuando está a punto de abandonar la celda, el condenado del mono azul le pide recado de escribir, para redactar su testamento. Un minuto después aparece el mismo carcelero portando unas cuartillas y una pluma estilográfica, las deja en una esquina del camastro y sale de la celda con gesto contrito. Entonces el condenado del mono azul se incorpora, se lava la cara y las manos en el fino chorro de agua que cae a plomo del grifo, se pasa las manos mojadas por los cabellos, se las seca lo mejor que puede en las perneras del mono, recoge el recado de escribir, aparta a un lado de la mesa los alimentos, se sienta en el taburete y toma la pluma estilográfica con la mano diestra. En medio de un denso silencio, fruto de una tensión interior ambivalente, lamentándose porque no ha tenido tiempo de decirlo todo pero completamente convencido de haber escuchado demasiado, comienza a escribir el protocolario preámbulo, y luego, sin levantar la vista del documento, continúa garabateando el segundo párrafo del testamento: Condenado ayer a muerte, pido a Dios que si todavía no me exime de llegar a ese trance, me conserve hasta el fin la decorosa conformidad con que lo preveo y, al juzgar mi alma, no le aplique la medida de mis merecimientos, sino la de su infinita misericordia….
Jesús María Zarco





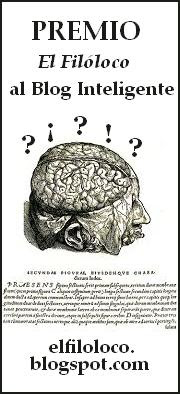




















No hay comentarios:
Publicar un comentario