 Nueve años, para diez. Niño único, algo solitario, se me encapricha ir a un campamento. He oído hablar a algún compañero del colegio de los campamentos de verano. Y mi antojo es ir en las vacaciones de Semana Santa. Como en esta época no están programados campamentos ordinarios, mis padres remueven Roma con Santiago para acceder a mi afán. Y consiguen, gracias a su amistad con Vitín, que me cuelen de clavo en el campamento provincial del curso de jefes de escuadra. Yo que, por no ser, ni soy todavía de la OJE, naturalmente no me integro en el curso, pero asisto como un acampado más.
Nueve años, para diez. Niño único, algo solitario, se me encapricha ir a un campamento. He oído hablar a algún compañero del colegio de los campamentos de verano. Y mi antojo es ir en las vacaciones de Semana Santa. Como en esta época no están programados campamentos ordinarios, mis padres remueven Roma con Santiago para acceder a mi afán. Y consiguen, gracias a su amistad con Vitín, que me cuelen de clavo en el campamento provincial del curso de jefes de escuadra. Yo que, por no ser, ni soy todavía de la OJE, naturalmente no me integro en el curso, pero asisto como un acampado más.Comparezco a la concentración, en la estación de Atocha. Me acompaña sólo mamá, que papá está de viaje. Entro en formación, como quien se incorpora a otro mundo. Me olvido de mamá, a la que ni digo adiós. Los del curso de jefes de centuria, que también van al mismo campamento, cantan canciones divertidas. Desde mi niñez, les veo muy mayores: «Yo conozco una chica muy formal, que se llama, que se llama Carolina…», «Era un rayito de luna, olé…».
El tren, de marcha parsimoniosa e incómodos asientos de madera, nos arrastra hasta Málaga. Desde allí hasta Marbella, en autocar. Y luego, hasta el campamento, andandito. El campamento, en homenaje al héroe marbellí de Filipinas, se llama Vigil de Quiñones. Nadie me lo cuenta entonces.
El campamento es un espacio ampliamente circular, que se abre en un pinar alto y magnífico, para dar asiento a las tiendas de lona. Apartados, las letrinas y el comedor, obligan a un pequeño paseo. También están algo retiradas las vaguadas que se usan como anfiteatro natural para las charlas, clases y ensayos de canciones. Y, algo más alejado, el pequeño monumento a los caídos: una cruz en granito, sola, sin crucificado, que se abre entre la arboleda, buscando un telón final de cielo que la recorta en majestad.
Mi jefe de escuadra se llama Míguel, así, con acento en la í. Es un chaval de barrio, nada refinado, pero tiene aplomo. Y es naturalmente líder. Mayor que yo en tres o cuatro años, hace gala de una gran preocupación política, lo que resulta una enorme novedad para mí.
Nuestra escuadra se titula «La Conquista del Estado». Yo no sé qué significa eso, pero suena verdaderamente fiero. A algunos mandos, por lo visto, no les acaba de gustar el nombre, pero Míguel lo mantiene contra viento y marea. Como también mantiene un banderín de escuadra que, si en el haz luce el león de la OJE, en el envés, los colores de la bandera roja y negra de la Falange y una garra que, andando el tiempo, sabré que es el primer distintivo que usó Ramiro Ledesma.
Sufro las novatadas clásicas y amables: voy a por la máquina de cuadrar petates a la zona de los cadetes, que me mandan atentamente de una tienda a otra, sin encontrarla. También busco sin éxito la piedra de afilar machetes.
Las tiendas son más que veteranas. Llueve, y las lonas están picadas. Me enseñan a aplicar jabón, para paliar las goteras, pero el agua de esta primavera del 61 es rumbosa, y los charcos interiores, inevitables. Dormimos envueltos en unas mantas marrones, que pesan mucho y calientan poco. Nos dan de comer aproximadamente bien. Al menos, el postre, que frecuentemente es arroz con leche, me parece una maravilla.
Al volver de una marcha, pasamos por la zona residencial de Marbella. En las cercanías de los elegantes chalets nos afanamos en cantar ingenuidades revolucionarias, subiendo el tono e irguiendo el cuello. Somos la peste azul. Y a mí me está gustando serlo. Hay canciones solemnes, para romper el silencio en la congregación marcial, en la pradera. Las hay de marcha, para acompasar el caminar. Las hay de jarana, de relajada camaradería en torno al fuego de la noche. Y hay también éstas de candorosa ferocidad.
Míguel, al enterarse de que mi padre había formado entre los vencedores de la guerra civil, insinúa una mueca que me desconcierta. Él presume, con toda naturalidad, de ser hijo de rojo, como si ello fuera marchamo de pureza falangista. Me ofusca, no comprendo nada, aunque algo vislumbro.
En la oración se reza por todos los caídos de España. El pater nos explica, en alguna charla, que nuestro dolor ha de ser por todos los muertos de la guerra, no sólo por los del bando victorioso. Con los años, tendré oportunidad de copiar del oracional de campamentos las preces que entonces oigo: Por todos los muertos de todos los colores, de todos los bandos y de todas las políticas de España; por los que hicieron de su vida una ascética carrera hacia la patria eterna; por los que llegaron a la última hora como las vírgenes necias; por los que recibieron la muerte con un grito cristiano en los labios; por los que murieron en aras de un ideal, cualquiera que éste fuera; por aquellos que a consecuencia de la guerra han muerto en la cárcel, en el exilio o bajo el rigor de la pena capital; por los responsables directos o indirectos, por los verdugos físicos o morales de todos los muertos de nuestra guerra; para que todos los muertos de nuestra guerra hayan sido la última sangre vertida en discordias civiles entre españoles; para que la justicia y el amor, entre todos los hombres de España, hagan imposible una nueva guerra fratricida. Esta plegaria de paz, tan lejana del empecinamiento en la revancha que luego me tocará vivir, es lo que aquí aprendo.
Las glorias del pasado como exigencia, poner en solfa las diferencias sociales inicuas, el afán de un mañana mejor, la justicia, la hermandad, la oración, entran más por los gestos y los silencios que por las explicaciones, y prenden.
Habrá quien mantenga lo contrario, pero tengo para mí que aquélla no fue mala pedagogía.
Artículo que nos envía Carmelo García Franco, escrito hace unos años para la Hermandad del Valle de los Caídos.
FUENTE: http://hispaniainfo.wordpress.com/




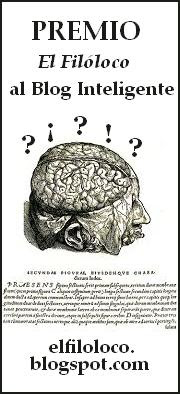




















1 comentario:
Quién hubiera podido vivir una experiencia así...
Publicar un comentario