
Lo conocí por otros escritos que me lo nombraban, y en el ardor de los dieciocho años lo busqué para leerlo. A mí es que los títulos siempre me han podido, y un heptasílabo tal, levemente aliterativo y sobradamente heroico como La fiel infantería, no podía sino atraerme.
Era bronca la novela, y escrita con la premura del hombre de acción que condesciende a hacer líneas que una detrás de otra componen un artículo, un libro. Pero tenía prosa y estilo vigorosos, algo que no quiso ver Antonio Muñoz Molina en una columna suya publicada en El País hace meses. De las muchas opiniones que sobre García Serrano se puedan emitir, ninguna que afirmase su tibieza podría sostenerse. De muchos hierros salen muchos yerros, y él participó mucho en el vivir y en las armas de su época. Tomó una bandera y luchó por ella, primero con el ahínco del joven enamorado, tiempo después con la fidelidad del adulto al amor de juventud. Violencia hubo, y refrendada por el autor de La fiel, pero también generosidad, ideal y altruismo.
Ya a su primer libro, Eugenio o proclamación de la primavera (1938), asoma su falangismo militante, que se hace tan omnipresente que asfixia a quien no comulgue con el movimiento político que fundara José Antonio Primo de Rivera (precisamente a él está dedicada la breve obra o novella). El rojo y el negro teñirán ya para siempre su prosa, que cuando no está claramente mediatizada por el mensaje político brilla como pocas: es apasionada y de una riqueza formidable, y al mismo tiempo sencilla, nada barroca, o al menos de un lujo nada versallesco. La de un joven que se estrenaba en la hombría y que, si no la sangre, sí tiene azul el corazón, y de ahí su tinta.
Yo no sé si por vallisoletano (allí nacieron las JONS), por culto o respondón ante unos y otros, Francisco Umbral es, desde presupuestos políticos opuestos, uno de los escritores españoles que mejor ha sabido ver qué cosa fue la Falange y quién José Antonio, al margen de la conversión de ambos en apoyaturas y símbolos del Régimen del 18 de Julio. Y Umbral ha tenido palabras elogiosas para nuestro escritor. García Serrano fue, como he dicho, una de las voces de la Falange, pero por muchos motivos diferente a otras con las que se podría comparar.
Más joven que Foxá, Sánchez Mazas y el propio José Antonio, no aportó nada al ideario o estilo del movimiento político en el que se encuadró a una edad demasiado escasa para ello. Pero luchó, sí, y fue herido en la contienda, y desde entonces ésta quedó como una fijación, sobre la que gravitaron el resto de sus años y muchas de sus innumerables páginas.
Por ejemplo, las de la ya citada La fiel infantería (1943), que obtuvo el Premio Nacional de Literatura (en aquel momento se llamaba Premio Nacional de Literatura José Antonio Primo de Rivera) y que fue inmediatamente secuestrada, según el autor “gracias a la denuncia del arzobispo primado de Toledo y a la pasión eclesial de Gabriel Arias Salgado”. De alguna forma, este hecho llevado a la categoría de emblema es el acta de defunción de lo que de nacionalsindicalista o revolucionario y juvenil tuviera el Régimen, y su sustitución por un modelo nacionalcatólico y ñoño. Eran también los días en que se desmantelaba la Divisón Azul. Para mí que en la cuenta del debe de García Serrano está el no haberse opuesto con mayor afán a esta conversión forzada. Pero lo que es indudable es que fue fiel a sus ideas hasta el final, y sin voces revolucionarias y de genuino patriotismo como la suya el Movimiento, con ese aluvión de recién llegados de la CEDA y otros cuerpos extraños, hubiese sido algo más como una derecha torpe, miope y timorata.
Tal vez por su procedencia navarra (nació en Pamplona el año de la revolución rusa), García Serrano no vio como un hecho antinatural la unificación de falangistas y requetés en ese engendro híbrido —mulo que tiraba del carro triunfal de Franco— que fue Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Camaradas suyos evolucionaron: Ridruejo se hizo socialdemócrata, Foxá escéptico y gordo, a Sánchez Mazas se le fue yendo la combatividad con las nostalgias de sus Pedritos de Andía y Tarines. Sólo él quedó apegado a ese verano perpetuo de 1936, mas con una particularidad que lo ennoblece: como el púgil que se parte la cara y al sonar la campana abraza al contrincante, siempre estuvo más cerca del enemigo corajudo que del espectador que se apoltrona en su almohadilla y todo lo más apuesta.
Publicó mucho: Plaza del Castillo, Los ojos perdidos, Diccionario para un macuto... y tantos y tantos títulos que aquí se omiten. En los últimos años redobló sus esfuerzos en el artículo y llevó su “Dietario personal” a las páginas de El Alcázar. Escribía muy bien —nadie de ese periódico le llegaba al final de sus días a la altura del zapato, con excepción de Vintila Horia, otro olvidado—, y yo alternaba su lectura con el hojeo del “rojo” y efímero diario Liberación.
Tantos años después sigue siendo víctima de otra censura, esta vez tácita (no tanto por razones políticas como por el adocenamiento del público). Hoy echo en falta una reedición de sus escritos menos circunstanciales. Era orgulloso y combativo, y, aunque yo creo que a él se le daría una higa, por placer, por egoísmo, alguien debería plantearse antologarlo.
Publicado en La mirada, 121 (El Correo de Andalucía, 23-5-97)




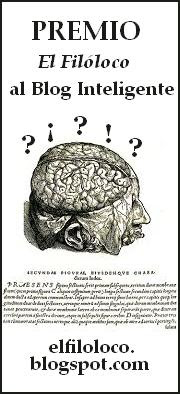




















No hay comentarios:
Publicar un comentario