
Hoy tengo la absoluta necesidad de escribir a un camarada. Podría escribir a muchos. Pongamos, por no exagerar, que a unos cuantos. Pero como el corazón no es un fichero, sin necesidad de revolver la memoria mecanizada me encuentro con que la carta va dirigida a ti, camarada casi desconocido, camarada de un doloroso momento o de un alegre instante. Camarada que ahora vienes hasta mí para que desahogue esta necesidad epistolar.
Me acuso de nostalgia, camarada, y por este pecado solamente a él le pido perdón. Solamente a José Antonio. Nuestro tiempo no da cuartel a ningún sentimiento que adormezca el sentido de la acción, y, sin embargo, cada año, en este día, es preciso confesar a las claras la tristeza imborrable que llevamos en el alma. Somos una generación condenada, por la muerte de nuestro capitán, a enlutar el júbilo. Podremos coger el triunfo con las manos y atarlo a nuestro destino y domarlo como a un potro salvaje, y siempre tropezaremos con este pensamiento que nos aguijonea constantemente: ¿Qué diría él?, ¿Qué haría él? ¿Qué palabras nos enviaría él? Nos mataron la sonrisa y andamos por el mundo en una orfandad decidida y vengativa. ¿Recuerdas? «Los nuestros no cayeron por odio; sino por amor», y a pesar de ello, cada año, en este día, se remueven los posos del odio en el corazón, aun sabiendo que la mejor venganza de su muerte, que la derrota más completa de los que le asesinaron, está precisamente en llenarles alma y cuerpo con el ejemplo que él nos legó, con sus palabras luminosas, que aún nos mueven y todavía levantan —frente al mundo hostil— banderas de esperanza.
¿Recuerdas?. ¿Eras tú el que estaba junto a mí aquella tardada roja de Somosierra? Sí, debías de ser tú; llevabas la camisa azul, ya con un leve color desteñido por el polvo de la carretera de Burgo de Osma, por el solazo valentón de fin de julio o comienzos de agosto, por el roce con la tierra dura, por la festiva inclemencia de aquella guerra que queríamos voluntariamente por España. Eras tú, con tu camisa azul, tus dieciocho años, tu pinta desgarbada, tus cartucheras dando las boqueadas y tu barba incipiente y rojiza, mezcla de barba de pirata adolescente y de barba de San Francisco del Greco. Solamente que tú amabas los pájaros fritos y llamabas a tus hermanos, camaradas. Se caía una tarde de guerra con el primer avión abatido, y un piloto contrario, flamenco él, arrojaba periódicos sobre nuestras elementales posiciones. Nos defendía la roca, la pura naturaleza. Todavía no habíamos inventado el ingeniero. Fortificar nos parecía inútil y para una vez que nos mandaron cavar trincheras, casi nos sublevamos. Cantábamos los enlaces:
«Ay, enlace, ay enlace,
cómo te van a joder
con el pico, con el pico
y con la pala, y el capote
del teniente coronel. »
Todos los días organizábamos nuestra risa a base de los periódicos rojos, y aquel día brotó el júbilo, como la llama primera de la primera hoguera nocturna, con la noticia de un periodiquillo provinciano, humilde: «José Antonio, al frente de una columna de falangistas, marcha sobre Madrid desde Alicante.» Saltábamos encima de los parapetos que hace miles de años hizo Dios pensando ya en nosotros. Alguna bala escocida, adivinadora del contento, nos zumbaba en los oídos. Veíamos a José Antonio en cabeza, entonando el rabioso «Cara al sol» del cine Europa, el «Cara al sol» del 2 de febrero, ordenando las guerrillas, cercando Madrid con ese dificil amor que nos lanzó al combate. Lo veíamos triunfador, pisando las calles de la capital en son de guerra, ordenando la paz, y nos mordíamos las manos de impaciencia porque él iba a tomar Madrid antes que nosotros y nosotros no llegaríamos a verlo.
Por los pueblos navarros, por la tierra encendida de la Rioja, por la Castilla inmensa habíamos gritado «¡Viva José Antonio!», y mirábamos con desprecio a los pocos que no entendían el grito. Alguno les explicaba quién era José Antonio, y entonces las pobres gentes se sumaban al clamor falangista diciendo: «¡Ah, Primo de Rivera!».
¿Recuerdas? Perdóname si uso con demasiada frecuencia esta detestable palabra. Por nada del mundo quisiera ser un coleccionista de recuerdos. Es mejor ser un coleccionista de motivos que fabrican recuerdos. Pero... ¿Recuerdas?. Tú estabas a mi lado, y los dos juntos conocimos al humilde falangista que llamó César por vez primera a José Antonio. Fue en la aventura del primer diario de la Falange. En la cueva del periódico, que tenía algo de catacumba, algo de bodega y algo de orfeón, se montaban las planas con un exquisito gusto geométrico. Que jamás las buenas formas estuvieron reñidas con la necesaria violencia. Y a las tres de la mañana, la hora de los grandes éxitos o los grandes fracasos, en una de las páginas había una carie feroz por falta de original. Se discutió, todo lo ampliamente que dejaba la prisa, sobre la conveniencia de colocar allí alguno de los numerosos entrefiletes explosivos que dormían, compuestos y sin sitio, sobre una larga mesa de madera. Y fue entonces cuando este camarada escribió en una cuartilla de posteta: «José Antonio»; y debajo un triple grito: «Cesar. César. César». Acababa de llegar del frente y olía a frente, y su manta vieja esperaba entre los papeles viejos la ocasión de cubrir su sueño. Se compuso su propuesta, y con un rito sencillo —el del silencio— se encajó el paquete en la página. Después cantamos, y nuestra canción no estorbó ni un poco el hermoso roncar de aquel camarada que dormía entre los papeles de desecho. Al fondo las bobinas amontonadas daban a la catacumba un aire de bodega. Era un licor fuerte el que se destilaba en Pamplona, en el cuartel Martínez de Espronceda, en la casa de Arriba España, primer diario de la Falange. Por la mañana, nadie extrañó el que a José Antonio se le hubiese llamado César. Y tú, y yo, camarada, conocemos al falangista anónimo que tuvo la idea. Y tú y yo hemos esperado junto a Fermín Yzurdiaga la vuelta de José Antonio. Un tan seguro y próximo retorno que ya estaba diseñada la tribuna desde la que había de hablar a los falangistas navarros.
¿Recuerdas? Un pintor no vendía su retrato de José Antonio esperando a que volviera para regalárselo. Una novela, casi terminada, aguardaba la suprema aprobación de José Antonio. Un resentido, con razón o sin ella, dejaba su resentimiento en el último escondrijo del alma y combatía limpiamente esperando que José Antonio aventase el motivo de su amargura. Si una cosa no se alcanzaba en toda su plenitud, cuando volviese José Antonio se alcanzaría. Si un dolor o una desesperanza o un desaliento socavaban la fe, se sacudían los hombros diciendo: «¡Bah! Cuando vuelva José Antonio...».
Todos tenían noticias de él. Todos sabían de una carta que nadie había visto. Las gentes esperaban de él la madurez de la buena nueva. Las gentes hablaban con sus palabras, y en los escaparates de las tiendas estaba su retrato y en las chabolas del frente de Vizcaya, y en las casas destruidas de Huesca, y en la andariega mochila y en el bolsillo de la camisa azul estaba su retrato. Los que podían exhibir un carnet firmado por José Antonio lo hacían con el orgullo del que puede mostrar, sobre el pecho, una laureada. Los que no podían se excusaban diciendo: «mi carnet quedó en Madrid y lo habrán quemado mis tíos, o quién sabe si los mismos rojos.» Fue el tiempo en que había falangistas del año veintiocho y escoltas de José Antonio por millares y gentes que tomaban café en «La Ballena Alegre» por centenares. Se comulga en José Antonio y en su recuerdo, en su noticia, en su futuro. Octubre acababa de caer y nacía noviembre junto a Madrid.
¿Recuerdas? Fue un dolor unánime, como más tarde su traslado a Alicante, ya muerto y victorioso, fue el unánime plebiscito de una voluntad española que empujaba con fuerza. Los que le oyeron y los que no le oyeron; los que le siguieron y los que le persiguieron; los que le vieron y los que no le vieron y los que cerraron los ojos a su luz; los campesinos, los soldados, los marineros, los viejos, los combatientes, los estudiantes, las mujeres, los obreros, los burgueses, las muchachas, los aristócratas, las gentes del Norte y las del Sur, las del Este y el Oeste; toda la España conforme y disconforme, toda la España nuestra, la irrenunciable, la amiga y la enemiga, sintió un momento de unidad en la amargura, paso primero hacia la unidad que afanosamente buscábamos por una simple necesidad de existencia y de grandeza. Porque si en España estaba pasando algo, era que volvía el tiempo en que los españoles, recobrada su casta, necesitaban existir con la vieja amplitud a que les daba derecho —a que les da derecho y obligación— su historia y su rabia, su hambre de justicia y concordia. Y si entonces no pasaba nada, si ahora que te escribo a ti, camarada, resulta que todo fue vano, que Dios nos maldiga.
¿Recuerdas? En el frente y en la ciudad, en los hospitales y en las aldeas alejadas cayó como un cielo de silencio, como una losa de estupor, como una gran águila derribada. Fue una noche triste —la segunda noche triste de España— y, al leer los periódicos que dieron la noticia, una especie de fe sobrenatural nos soplaba en el corazón que aquello era mentira y que Dios no podía consentirlo. Exactamente así. Por eso, al amanecer, con el silencio oficial comenzó a izarse la esperanza, y un olvido y un deseo de los que nadie puede hablar con precisión científica, nos trajeron la resurrección del ánimo. José Antonio volvería a nosotros. José Antonio no había sido asesinado. No fue un caso de sebastianismo porque nuestro pueblo es demasiado realista para agarrarse a ese género de clavos ardientes. Fue el resultado de un razonamiento frío y lógico. Nadie podía creer aquello porque el mundo seguía dando vueltas y porque la tierra no crujía y porque el sol como siempre, también había salido aquella mañana.
¿Recuerdas? Ahora sabemos que entonces comenzó la leyenda. Había cruceros misteriosos en torno a la cárcel de José Antonio; ó bien, José Antonio estaba herido, pero a salvo; o bien, en una tierra extraña, a veces amiga y a veces enemiga, guardaban a José Antonio para el tiempo de la paz. Cada día una nueva noticia alentaba nuestra esperanza. Cada día se doblegaba el desaliento hablando de José Antonio. Los que venían de zona roja sabían la pura verdad y en dos días la olvidaban, ganados por la increíble temperatura de la zona nacional. Se rezaba por la vuelta del ausente, se escribían poemas al ausente, se analizaba la doctrina del ausente, y, sobre todo, la mejor juventud de España moría por él. «Su figura cobra todas las condiciones del héroe político y corona de todas ellas, preforma el ideal masculino popular, y muchos niños que nacen se llaman como él, José Antonio», anota agudamente Gonzalo Torrente Ballester.
Es verdad, y tú y yo hemos asistido a un bautizo semejante. Dos nombres caían sobre la frente de los recién nacidos: José Antonio y María Victoria. La fe en José Antonio y la fe en el triunfo. Las dos grandes fuerzas que ganaron la batalla. Un gigantesco amor unía a los españoles: le amaban, por fin, los que pudiendo entender su mensaje no habían querido hacerlo, y le amaban los que le habían odiado sin conocerlo: unos, porque en las filas nacionales se habían contagiado de la pasión falangista; otros, porque en las filas rojas comenzaban a saber que sólo un hombre capaz de morir como él podía dar la señal que pusiese en marcha a todos los españoles. Porque sólo él era capaz de perdonar y unimos en el mismo coro.
Era José Antonio el héroe popular, el jefe soñado, la voz que cada cual hubiera querido escuchar, el hombre por el que se puede morir a los veinte años. Desde los romances del Cid hasta los de José Antonio ningún mito había calado más profundamente en el alma colectiva de España.
Decíamos entonces, ¿lo recuerdas? igual que decimos ahora. Lo decíamos en las noches de guerra, en los amaneceres de guerra, en los descansos de la guerra, en los hospitales de la guerra: el mejor hombre de España. Y aquella tarde de noviembre, junto al aparato de radio de la sala de oficiales, mientras llovía con terquedad norteña y brillaba el asfalto de la carretera y ya estaba la victoria en la mano, oímos las palabras definitivas: «Ha muerto José Antonio.»
Fue el mejor hombre de España y habló para nosotros. Habló de la Revolución Nacionalsindicalista, no de otra. Habló de la Unidad, de la Grandeza y la Libertad. Habló de la Patria, el Pan y la Justicia. Habló de los campos y de las ciudades. De todo esto habló para nosotros. Habló para los hijos de los que vengan tras nosotros. Habló para los siglos de los siglos de España.
Que su voz. hecha ya aire divino, llegue a nosotros como llegaba entonces: como sangre, como fe, como voluntad, como inteligencia, como valor. Así sea.
Y en este instante en que me acuso de nostalgia, confiesa, camarada. que tú también sientes, renovado, el dolor de aquellas horas en que el mundo era una cosa tan increíble como la noticia. Confiesa tu nostalgia y en la memoria de José Antonio sigamos adelante. En el campo, en la fábrica, en la escuela. En el hogar, a veces escindido. En nuestra intimidad, a veces desorientada por poderosos vientos circunstanciales. Recuerda, camarada. que José Antonio es nuestro más sagrado y tremendo juramento.
Me acuso de nostalgia, camarada, y por este pecado solamente a él le pido perdón. Solamente a José Antonio. Nuestro tiempo no da cuartel a ningún sentimiento que adormezca el sentido de la acción, y, sin embargo, cada año, en este día, es preciso confesar a las claras la tristeza imborrable que llevamos en el alma. Somos una generación condenada, por la muerte de nuestro capitán, a enlutar el júbilo. Podremos coger el triunfo con las manos y atarlo a nuestro destino y domarlo como a un potro salvaje, y siempre tropezaremos con este pensamiento que nos aguijonea constantemente: ¿Qué diría él?, ¿Qué haría él? ¿Qué palabras nos enviaría él? Nos mataron la sonrisa y andamos por el mundo en una orfandad decidida y vengativa. ¿Recuerdas? «Los nuestros no cayeron por odio; sino por amor», y a pesar de ello, cada año, en este día, se remueven los posos del odio en el corazón, aun sabiendo que la mejor venganza de su muerte, que la derrota más completa de los que le asesinaron, está precisamente en llenarles alma y cuerpo con el ejemplo que él nos legó, con sus palabras luminosas, que aún nos mueven y todavía levantan —frente al mundo hostil— banderas de esperanza.
¿Recuerdas?. ¿Eras tú el que estaba junto a mí aquella tardada roja de Somosierra? Sí, debías de ser tú; llevabas la camisa azul, ya con un leve color desteñido por el polvo de la carretera de Burgo de Osma, por el solazo valentón de fin de julio o comienzos de agosto, por el roce con la tierra dura, por la festiva inclemencia de aquella guerra que queríamos voluntariamente por España. Eras tú, con tu camisa azul, tus dieciocho años, tu pinta desgarbada, tus cartucheras dando las boqueadas y tu barba incipiente y rojiza, mezcla de barba de pirata adolescente y de barba de San Francisco del Greco. Solamente que tú amabas los pájaros fritos y llamabas a tus hermanos, camaradas. Se caía una tarde de guerra con el primer avión abatido, y un piloto contrario, flamenco él, arrojaba periódicos sobre nuestras elementales posiciones. Nos defendía la roca, la pura naturaleza. Todavía no habíamos inventado el ingeniero. Fortificar nos parecía inútil y para una vez que nos mandaron cavar trincheras, casi nos sublevamos. Cantábamos los enlaces:
«Ay, enlace, ay enlace,
cómo te van a joder
con el pico, con el pico
y con la pala, y el capote
del teniente coronel. »
Todos los días organizábamos nuestra risa a base de los periódicos rojos, y aquel día brotó el júbilo, como la llama primera de la primera hoguera nocturna, con la noticia de un periodiquillo provinciano, humilde: «José Antonio, al frente de una columna de falangistas, marcha sobre Madrid desde Alicante.» Saltábamos encima de los parapetos que hace miles de años hizo Dios pensando ya en nosotros. Alguna bala escocida, adivinadora del contento, nos zumbaba en los oídos. Veíamos a José Antonio en cabeza, entonando el rabioso «Cara al sol» del cine Europa, el «Cara al sol» del 2 de febrero, ordenando las guerrillas, cercando Madrid con ese dificil amor que nos lanzó al combate. Lo veíamos triunfador, pisando las calles de la capital en son de guerra, ordenando la paz, y nos mordíamos las manos de impaciencia porque él iba a tomar Madrid antes que nosotros y nosotros no llegaríamos a verlo.
Por los pueblos navarros, por la tierra encendida de la Rioja, por la Castilla inmensa habíamos gritado «¡Viva José Antonio!», y mirábamos con desprecio a los pocos que no entendían el grito. Alguno les explicaba quién era José Antonio, y entonces las pobres gentes se sumaban al clamor falangista diciendo: «¡Ah, Primo de Rivera!».
¿Recuerdas? Perdóname si uso con demasiada frecuencia esta detestable palabra. Por nada del mundo quisiera ser un coleccionista de recuerdos. Es mejor ser un coleccionista de motivos que fabrican recuerdos. Pero... ¿Recuerdas?. Tú estabas a mi lado, y los dos juntos conocimos al humilde falangista que llamó César por vez primera a José Antonio. Fue en la aventura del primer diario de la Falange. En la cueva del periódico, que tenía algo de catacumba, algo de bodega y algo de orfeón, se montaban las planas con un exquisito gusto geométrico. Que jamás las buenas formas estuvieron reñidas con la necesaria violencia. Y a las tres de la mañana, la hora de los grandes éxitos o los grandes fracasos, en una de las páginas había una carie feroz por falta de original. Se discutió, todo lo ampliamente que dejaba la prisa, sobre la conveniencia de colocar allí alguno de los numerosos entrefiletes explosivos que dormían, compuestos y sin sitio, sobre una larga mesa de madera. Y fue entonces cuando este camarada escribió en una cuartilla de posteta: «José Antonio»; y debajo un triple grito: «Cesar. César. César». Acababa de llegar del frente y olía a frente, y su manta vieja esperaba entre los papeles viejos la ocasión de cubrir su sueño. Se compuso su propuesta, y con un rito sencillo —el del silencio— se encajó el paquete en la página. Después cantamos, y nuestra canción no estorbó ni un poco el hermoso roncar de aquel camarada que dormía entre los papeles de desecho. Al fondo las bobinas amontonadas daban a la catacumba un aire de bodega. Era un licor fuerte el que se destilaba en Pamplona, en el cuartel Martínez de Espronceda, en la casa de Arriba España, primer diario de la Falange. Por la mañana, nadie extrañó el que a José Antonio se le hubiese llamado César. Y tú, y yo, camarada, conocemos al falangista anónimo que tuvo la idea. Y tú y yo hemos esperado junto a Fermín Yzurdiaga la vuelta de José Antonio. Un tan seguro y próximo retorno que ya estaba diseñada la tribuna desde la que había de hablar a los falangistas navarros.
¿Recuerdas? Un pintor no vendía su retrato de José Antonio esperando a que volviera para regalárselo. Una novela, casi terminada, aguardaba la suprema aprobación de José Antonio. Un resentido, con razón o sin ella, dejaba su resentimiento en el último escondrijo del alma y combatía limpiamente esperando que José Antonio aventase el motivo de su amargura. Si una cosa no se alcanzaba en toda su plenitud, cuando volviese José Antonio se alcanzaría. Si un dolor o una desesperanza o un desaliento socavaban la fe, se sacudían los hombros diciendo: «¡Bah! Cuando vuelva José Antonio...».
Todos tenían noticias de él. Todos sabían de una carta que nadie había visto. Las gentes esperaban de él la madurez de la buena nueva. Las gentes hablaban con sus palabras, y en los escaparates de las tiendas estaba su retrato y en las chabolas del frente de Vizcaya, y en las casas destruidas de Huesca, y en la andariega mochila y en el bolsillo de la camisa azul estaba su retrato. Los que podían exhibir un carnet firmado por José Antonio lo hacían con el orgullo del que puede mostrar, sobre el pecho, una laureada. Los que no podían se excusaban diciendo: «mi carnet quedó en Madrid y lo habrán quemado mis tíos, o quién sabe si los mismos rojos.» Fue el tiempo en que había falangistas del año veintiocho y escoltas de José Antonio por millares y gentes que tomaban café en «La Ballena Alegre» por centenares. Se comulga en José Antonio y en su recuerdo, en su noticia, en su futuro. Octubre acababa de caer y nacía noviembre junto a Madrid.
¿Recuerdas? Fue un dolor unánime, como más tarde su traslado a Alicante, ya muerto y victorioso, fue el unánime plebiscito de una voluntad española que empujaba con fuerza. Los que le oyeron y los que no le oyeron; los que le siguieron y los que le persiguieron; los que le vieron y los que no le vieron y los que cerraron los ojos a su luz; los campesinos, los soldados, los marineros, los viejos, los combatientes, los estudiantes, las mujeres, los obreros, los burgueses, las muchachas, los aristócratas, las gentes del Norte y las del Sur, las del Este y el Oeste; toda la España conforme y disconforme, toda la España nuestra, la irrenunciable, la amiga y la enemiga, sintió un momento de unidad en la amargura, paso primero hacia la unidad que afanosamente buscábamos por una simple necesidad de existencia y de grandeza. Porque si en España estaba pasando algo, era que volvía el tiempo en que los españoles, recobrada su casta, necesitaban existir con la vieja amplitud a que les daba derecho —a que les da derecho y obligación— su historia y su rabia, su hambre de justicia y concordia. Y si entonces no pasaba nada, si ahora que te escribo a ti, camarada, resulta que todo fue vano, que Dios nos maldiga.
¿Recuerdas? En el frente y en la ciudad, en los hospitales y en las aldeas alejadas cayó como un cielo de silencio, como una losa de estupor, como una gran águila derribada. Fue una noche triste —la segunda noche triste de España— y, al leer los periódicos que dieron la noticia, una especie de fe sobrenatural nos soplaba en el corazón que aquello era mentira y que Dios no podía consentirlo. Exactamente así. Por eso, al amanecer, con el silencio oficial comenzó a izarse la esperanza, y un olvido y un deseo de los que nadie puede hablar con precisión científica, nos trajeron la resurrección del ánimo. José Antonio volvería a nosotros. José Antonio no había sido asesinado. No fue un caso de sebastianismo porque nuestro pueblo es demasiado realista para agarrarse a ese género de clavos ardientes. Fue el resultado de un razonamiento frío y lógico. Nadie podía creer aquello porque el mundo seguía dando vueltas y porque la tierra no crujía y porque el sol como siempre, también había salido aquella mañana.
¿Recuerdas? Ahora sabemos que entonces comenzó la leyenda. Había cruceros misteriosos en torno a la cárcel de José Antonio; ó bien, José Antonio estaba herido, pero a salvo; o bien, en una tierra extraña, a veces amiga y a veces enemiga, guardaban a José Antonio para el tiempo de la paz. Cada día una nueva noticia alentaba nuestra esperanza. Cada día se doblegaba el desaliento hablando de José Antonio. Los que venían de zona roja sabían la pura verdad y en dos días la olvidaban, ganados por la increíble temperatura de la zona nacional. Se rezaba por la vuelta del ausente, se escribían poemas al ausente, se analizaba la doctrina del ausente, y, sobre todo, la mejor juventud de España moría por él. «Su figura cobra todas las condiciones del héroe político y corona de todas ellas, preforma el ideal masculino popular, y muchos niños que nacen se llaman como él, José Antonio», anota agudamente Gonzalo Torrente Ballester.
Es verdad, y tú y yo hemos asistido a un bautizo semejante. Dos nombres caían sobre la frente de los recién nacidos: José Antonio y María Victoria. La fe en José Antonio y la fe en el triunfo. Las dos grandes fuerzas que ganaron la batalla. Un gigantesco amor unía a los españoles: le amaban, por fin, los que pudiendo entender su mensaje no habían querido hacerlo, y le amaban los que le habían odiado sin conocerlo: unos, porque en las filas nacionales se habían contagiado de la pasión falangista; otros, porque en las filas rojas comenzaban a saber que sólo un hombre capaz de morir como él podía dar la señal que pusiese en marcha a todos los españoles. Porque sólo él era capaz de perdonar y unimos en el mismo coro.
Era José Antonio el héroe popular, el jefe soñado, la voz que cada cual hubiera querido escuchar, el hombre por el que se puede morir a los veinte años. Desde los romances del Cid hasta los de José Antonio ningún mito había calado más profundamente en el alma colectiva de España.
Decíamos entonces, ¿lo recuerdas? igual que decimos ahora. Lo decíamos en las noches de guerra, en los amaneceres de guerra, en los descansos de la guerra, en los hospitales de la guerra: el mejor hombre de España. Y aquella tarde de noviembre, junto al aparato de radio de la sala de oficiales, mientras llovía con terquedad norteña y brillaba el asfalto de la carretera y ya estaba la victoria en la mano, oímos las palabras definitivas: «Ha muerto José Antonio.»
Fue el mejor hombre de España y habló para nosotros. Habló de la Revolución Nacionalsindicalista, no de otra. Habló de la Unidad, de la Grandeza y la Libertad. Habló de la Patria, el Pan y la Justicia. Habló de los campos y de las ciudades. De todo esto habló para nosotros. Habló para los hijos de los que vengan tras nosotros. Habló para los siglos de los siglos de España.
Que su voz. hecha ya aire divino, llegue a nosotros como llegaba entonces: como sangre, como fe, como voluntad, como inteligencia, como valor. Así sea.
Y en este instante en que me acuso de nostalgia, confiesa, camarada. que tú también sientes, renovado, el dolor de aquellas horas en que el mundo era una cosa tan increíble como la noticia. Confiesa tu nostalgia y en la memoria de José Antonio sigamos adelante. En el campo, en la fábrica, en la escuela. En el hogar, a veces escindido. En nuestra intimidad, a veces desorientada por poderosos vientos circunstanciales. Recuerda, camarada. que José Antonio es nuestro más sagrado y tremendo juramento.
RAFAEL GARCÍA SERRANO




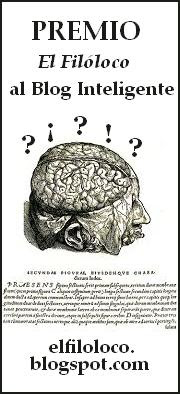




















No hay comentarios:
Publicar un comentario